Te puede interesar:
- Metáfora, drama social y ritual: claves para entender la política como representación (Parte 1/3)
- El Estado como padre, la nación como familia: metáforas que organizan el poder (Parte 2/3)
- Metáforas en lucha: guerra, limpieza, renacimiento y viaje en la política y los movimientos sociales (Parte 3/3)
- El Rol de los Colores en los Movimientos Sociales: Más Allá de la Estética
En el corazón de la vida social, la metáfora no es solo una figura retórica: es una forma de pensar, una herramienta cognitiva y un puente simbólico entre lo abstracto y lo concreto. Las metáforas organizan nuestro entendimiento del mundo y, más aún, moldean la manera en que lo habitamos. En el terreno de la política, esto se vuelve aún más evidente: el poder se dramatiza, se encarna y se ritualiza a través de metáforas que resuenan profundamente en el imaginario colectivo.
¿Qué es una metáfora y por qué importa en lo social?
La metáfora ha sido tradicionalmente comprendida como una comparación implícita entre dos cosas diferentes: “el Estado es una máquina”, “el líder es un pastor”, “la nación es una familia”. Pero esta definición, centrada en el lenguaje, fue radicalmente ampliada por el giro cognitivo propuesto por autores como George Lakoff y Mark Johnson en su influyente libro Metaphors We Live By (1980). Allí argumentan que las metáforas no son solo expresiones estilísticas sino estructuras conceptuales que organizan nuestro pensamiento y acción.

Zoltán Kövecses ha profundizado esta perspectiva en sus trabajos sobre la metáfora conceptual, mostrando cómo las metáforas están arraigadas en la experiencia corporal, cultural y emocional. Según Kövecses, el lenguaje político está saturado de metáforas que simplifican fenómenos complejos y permiten conectar con marcos emocionales compartidos. Por ejemplo, cuando decimos que una economía “está enferma”, no solo usamos una metáfora médica; trasladamos todo un marco de diagnóstico, tratamiento y recuperación al ámbito económico.
El drama social según Victor Turner
Victor Turner, antropólogo británico, dio un paso más al explorar cómo los conflictos sociales se transforman en performances simbólicas. Su noción de drama social describe una secuencia de eventos que incluye una ruptura, una crisis, una fase de reparación y, finalmente, una reintegración o reconocimiento de la fractura. Estos dramas no son solo secuencias históricas: son rituales sociales donde se escenifica y negocia el orden social.
Turner veía estos procesos como profundamente teatrales, en el sentido en que se organizan mediante gestos, símbolos y performances. En este sentido, el ritual es un espacio privilegiado donde las metáforas cobran vida. Por ejemplo, una ceremonia de reconciliación política puede operar como un ritual de “purificación”, donde el lenguaje de la culpa, el perdón o la redención actúa simbólicamente para recomponer un tejido social roto.
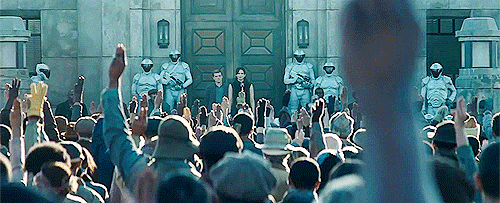
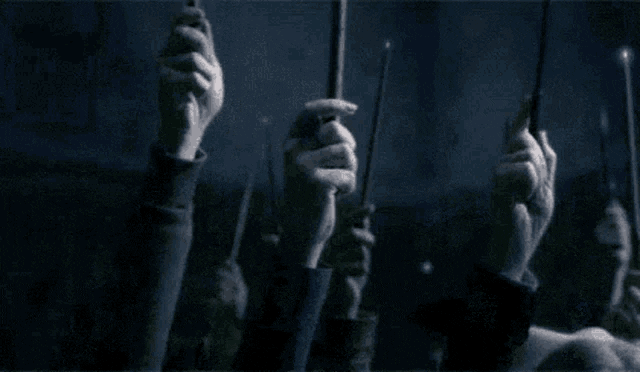
Metáforas rituales y el poder como teatro
La política moderna, aunque secularizada, conserva una dimensión ritual. Max Weber, desde la sociología clásica, hablaba de la “escenificación” del carisma como parte de la legitimidad del poder. Michel Foucault, por su parte, rastreó cómo las prácticas institucionales codifican formas de autoridad que tienen mucho de ceremonial. Incluso Erving Goffman, al analizar la interacción cotidiana, introdujo el concepto de “representación” como una performance social, donde los individuos encarnan roles ante una audiencia.
En este marco, las metáforas rituales operan como dispositivos que estabilizan la narrativa política. La investidura de un presidente, la firma de un tratado o el discurso inaugural son actos profundamente simbólicos. Hablar de “pactos sagrados”, de “herencias fundacionales” o de “traiciones” no es meramente un adorno: es invocar marcos rituales cargados de sentido.

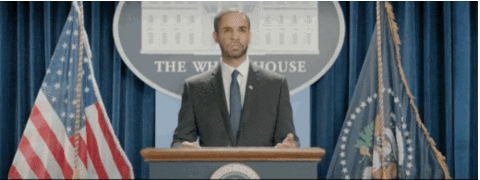
De Durkheim a Bourdieu: metáforas y cohesión social
Émile Durkheim ya había comprendido que lo social necesita símbolos compartidos que estructuren la experiencia colectiva. En Las formas elementales de la vida religiosa, mostró cómo los rituales refuerzan la cohesión grupal y cómo los símbolos condensan valores colectivos. Las metáforas, en este sentido, no solo explican el mundo: lo sostienen. Más adelante, Pierre Bourdieu hablaría de habitus y campo para referirse a las disposiciones y escenarios donde se dramatizan los conflictos sociales. En estos marcos, las metáforas funcionan como claves interpretativas que naturalizan jerarquías o cuestionan el orden vigente.
Psicología, narrativa y metáfora
Desde la psicología, autores como Paul Ricoeur o Jerome Bruner han destacado cómo los seres humanos comprenden su experiencia mediante narrativas. La metáfora es central en este proceso, porque permite traducir emociones o dilemas éticos complejos en imágenes comprensibles. Cuando se dice que un político “traicionó” a su pueblo, no se describe una acción técnica: se invoca una narrativa mítica que mezcla fidelidad, traición y destino colectivo.
La metáfora es, entonces, una tecnología simbólica que traduce conflictos, legitima acciones y moviliza afectos. En tiempos de crisis, los líderes recurren a metáforas bélicas (“lucha contra la corrupción”, “guerra contra la pobreza”) que reconfiguran el campo moral y justifican medidas excepcionales. Lo mismo ocurre en contextos de cambio: hablar de “transiciones”, “puentes” o “despertar ciudadano” activa imaginarios de paso, de evolución, de ruptura o redención.

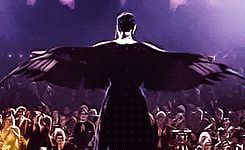
Hacia una comprensión política de lo simbólico
Entender la política como un campo simbólico no implica reducirla al espectáculo. Significa reconocer que las decisiones, los discursos y los actos públicos se inscriben en un tejido simbólico más amplio que los dota de sentido. La metáfora, el ritual y el drama no son meros adornos de la vida política: son su gramática profunda.
En las próximas entregas exploraremos cómo estas metáforas se despliegan específicamente en contextos políticos: desde el uso de la familia como modelo de Estado, hasta la guerra como estructura narrativa del poder. Comprender estas dinámicas no es solo un ejercicio académico; es una herramienta crítica para leer, resistir o resignificar los relatos que organizan nuestra vida pública.
Bibliografía
- Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.
- Castoriadis, C. (1997). The Imaginary Institution of Society. MIT Press. (Original publicado en 1975).
- Douglas, M. (2003). Pureza y peligro: Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú (A. Lavín, Trad.). Ediciones del Serbal. (Obra original publicada en 1966).
- Durkheim, É. (1912). Les formes élémentaires de la vie religieuse. Alcan.
- Foucault, M. (2007). Seguridad, territorio, población: Curso en el Collège de France (1977-1978). Fondo de Cultura Económica.
- Freud, S. (1927). Die Zukunft einer Illusion [El porvenir de una ilusión].
- Hobbes, T. (1651). Leviathan. Andrew Crooke.
- Kövecses, Z. (2002). Metaphor: A Practical Introduction. Oxford University Press.
- Lakoff, G. (1996). Moral Politics: How Liberals and Conservatives Think. University of Chicago Press.
- Pateman, C. (1988). The Sexual Contract. Stanford University Press.
- Ricoeur, P. (1984). Time and Narrative (Vol. 1). University of Chicago Press.
- Sontag, S. (1978). Illness as Metaphor. Farrar, Straus and Giroux.
- Tajfel, H. (1981). Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology. Cambridge University Press.
- Turner, V. (1969). The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. Aldine Transaction.
- Weber, M. (1922). Economía y sociedad. Mohr Siebeck. (Edición utilizada: Weber, M. (1992). Economía y sociedad. Fondo de Cultura Económica, trad. José Medina Echavarría).
Cómo citar este artículo: González, A. (2025). Metáfora, drama social y ritual: claves para entender la política como representación (Parte 1/3). https://aliciaglz.com/



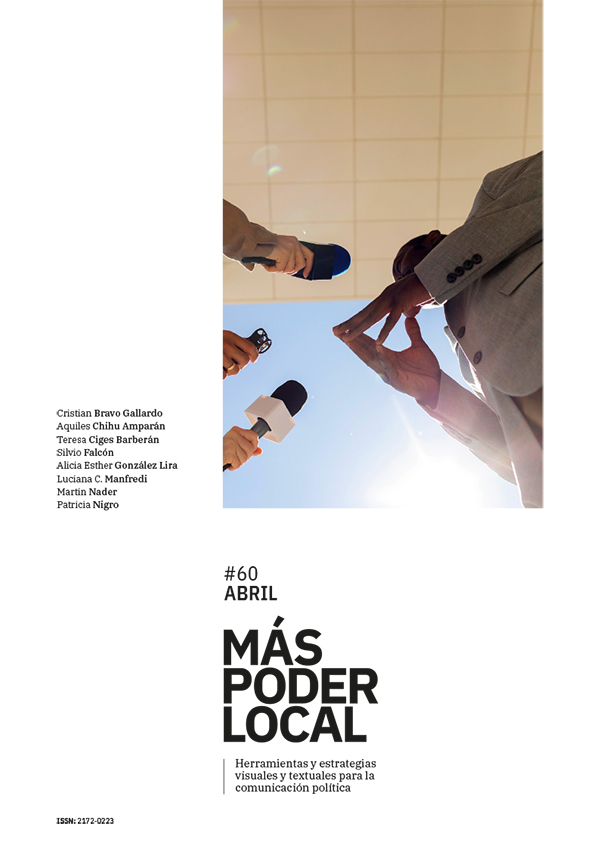

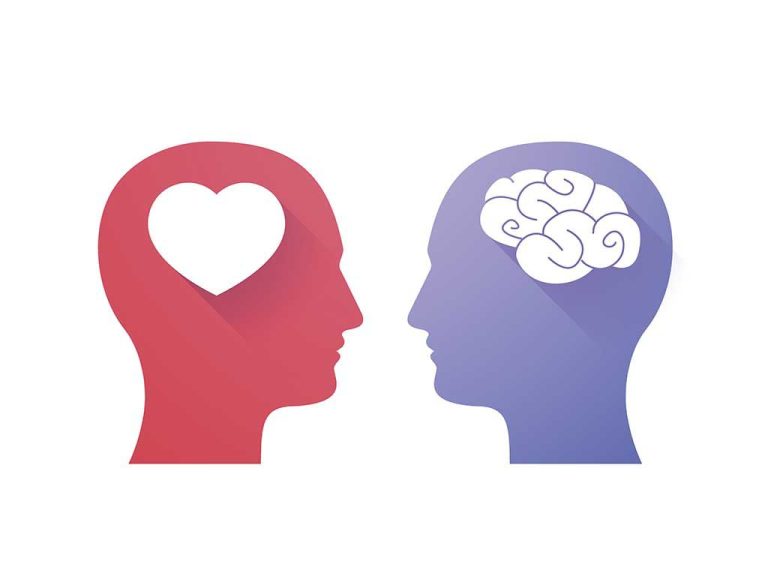
+ There are no comments
Add yours